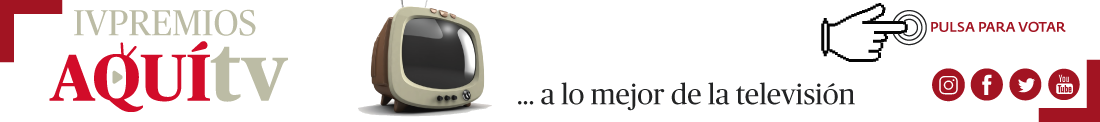- +Info sobre nuestras Galas
- + 96 266 56 71
- hola@aquitelevision.com

La serie cómica original de HBO THE CHAIR COMPANY, protagonizada por Tim Robinson, se estrena el 13 de octubre
09/09/2025
Supervivientes lidera el martes, First Dates registra récord y La Revuelta alcanza a El Hormiguero
10/09/2025En la historia política y cultural de España, la expresión “las dos Españas” ha servido para describir una fractura profunda y persistente. Hoy, esa división se refleja no solo en el Parlamento o en las redes sociales, sino también en la televisión de entretenimiento. Dos programas se han erigido como estandartes de trincheras ideológicas opuestas: El Hormiguero y La Revuelta. Aunque también se observa en los informativos, tertulias y magazines.
El primero, con Pablo Motos al frente, lleva años consolidado como el gran escaparate del prime time. Su humor, sus entrevistas y sus experimentos se presentan bajo la apariencia de neutralidad, pero el tono del presentador, sus guiños políticos y la selección de invitados han acabado por situarlo en el imaginario colectivo como un bastión de la derecha mediática. La visita de ayer de Nacho Cano resume a la perfección la trinchera en la que se halla el programa del valenciano de Requena. Para sus detractores, El Hormiguero es un altavoz disfrazado de entretenimiento; para sus defensores, un espacio libre que no se pliega al discurso dominante de la izquierda cultural.
En el lado contrario, La Revuelta ha nacido con vocación de contrapeso. Desde un enfoque fresco, militante y abiertamente progresista, busca ofrecer voz a referentes sociales y políticos que rara vez encuentran espacio en la televisión convencional. Sus contenidos giran en torno a la crítica a las élites, la defensa de causas sociales y una visión del país más próxima a la izquierda transformadora. Ayer Broncano se mojó, por ejemplo, sobre los toros. Si El Hormiguero se apoya en estrellas globales y fórmulas de espectáculo, La Revuelta apuesta por la confrontación dialéctica y la pedagogía política.
La consecuencia es una auténtica batalla de audiencias que va mucho más allá del share. Cada punto de rating se interpreta como un pulso ideológico, como una victoria o derrota en el campo cultural. Los espectadores ya no eligen solo un formato televisivo: eligen trinchera. Ver a Motos o ver La Revuelta se convierte en una forma de reafirmación política, una manera de “consumir España” desde la derecha o desde la izquierda.
La televisión, que durante décadas pretendió ser un espacio común, se convierte así en espejo de la polarización. Tal vez el reto esté en preguntarnos si queremos programas que confirmen lo que pensamos, o si aún hay lugar para un entretenimiento que consiga tender puentes entre esas dos Españas que, desde hace demasiado tiempo, parecen condenadas a medirse también en prime time.